Luis María Cazorla: «La II República fracasó porque no fue capaz de superar el frentismo violento»
novela histórica
El catedrático, académico, jurista y novelista Luis María Cazorla ha escrito 'Melilla 1936' (Almuzara) para narrar los meses previos al golpe y la tensión que terminó estallando en julio

El golpe de Estado de 1936 tuvo lugar el 18 de julio en la Península, pero ya había comenzado en territorios como Melilla el día anterior. Este dato no suele pasar de la mera anécdota en los libros de historia y pocas veces se profundiza ... en lo que ocurrió allí donde los africanistas se paseaban como dueños y señores de la ciudad. El catedrático, académico, jurista y novelista Luis María Cazorla ha escrito la ficción 'Melilla 1936' (Almuzara) justo para narrar los meses previos al golpe y la tensión que terminó estallando en julio. Meses de conspiración, forjeceo entre las fuerzas vivas de la ciudad y de hombres justos atrapados en medio.
La novela se vale del caso real de Joaquín María Polonio Calvante, «culto juez de carrera», como lo calificó el maestro de juristas Joaquín Garrigues, para contar desde los ojos de un miembro de la tercera España, esa que tanto molesta a ambos extremos, cómo se precipitaron los acontecimientos. «Se dio cuenta de que ante la fuerza desencadenada, la fuerza bruta, el derecho es un instrumento débil y muy insuficiente. Él creía en la ley. Y cuando digo la ley es la ley republicana, pero también la ley en general», explica a ABC Cazorla, que conoció la historia de este juez de primera instancia e instrucción en una visita al cementerio de la Purísima. Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla, advirtió al escritor de que allí, frente a un nicho nada lustroso, se encontraba enterrado un buen hombre, uno atropellado por la tragedia de España.
'Melilla 1936'
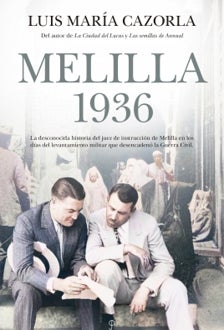
- Ficha: Editorial: Almuzara. Autor: Luis María Cazorla. Precio: 21 euros. Páginas: 350.
Como movido por «una fuerza irresistible», el autor de otras obras de ficción como 'La ciudad de Lucus' o 'La rebelión del general Sanjurjo' se enfrascó en la ambiciosa tarea de reconstruir los últimos días de este juez desde su llegada a la ciudad, poco después de la victoria del Frente Popular en febrero del 36, hasta su condena a muerte por tratar de frenar el pronunciamiento militar. A diferencia de sus otras novelas, en 'Melilla 1936' todos los personajes son reales. Valiéndose del sumario de su condena a muerte, el novelista no solo dibuja el ruido de sables, sino que trata de responder a la pregunta de por qué allí se adelantó el golpe.
«Cuando se descubrió la entrega de armas a los falangistas y a civiles por parte del Ejército, hubo que acelerar todo»
«Se podría haber evitado en general la Guerra Civil si se hubiera triunfado en el Partido Socialista la facción de Indalecio Prieto o si algunos políticos de derecha no hubieran prestado oído a ciertos militares rebeldes. Se podría haber frenado, pero en el caso concreto de Melilla la trama estaba ya muy madura y formada. Cuando se descubrió la entrega de armas a los falangistas y a civiles por parte del Ejército, hubo que acelerar todo. Polonio apareció como un obstáculo muy superable para los que conspiraban», señala el escritor.
–¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentó el juez a su desembarco?
–A su llegada tiene un reto profesional y otro de política judicial. El reto profesional era poner al día el juzgado, que estaba muy abandonado, y hasta adecentar las instalaciones. Desde el punto de vista de política judicial, lo que pretendió era abrir el juzgado a la sociedad. Y cuando digo la sociedad es a toda la sociedad y, por tanto, él se presentó a todas las fuerzas políticas y sindicales, provocando un gran asombro. Esta idea de abrir el juzgado a las fuerzas vivas chocaba con muchos, claro...
–¿Cómo afectó a Melilla la llegada del Frente Popular al poder?
–El Frente Popular ganó holgadamente en febrero del 36 en Melilla, tras lo cual se produjo una huelga de panaderos que tuvo a la ciudad en jaque. Una gran parte de la población eran militares, particularmente legionarios y regulares, con lo cual se concentró, en un lugar muy cerrado, una tensión brutal. A los legionarios y regulares, tropa muy aguerrida, se les llegó a calificar incluso de asesinos con motivo de su papel en la Revolución de Asturias del 34. Con lo cual la tensión era máxima. Polonio se encontró de repente en medio de esa tensión dictando sentencias y esforzándose por aplicar la ley.
–¿El papel de un juez tenía algún trasfondo político?
–Polonio era un juez profesional al 100%, que ganó sus oposiciones y que se encontraba en su tercer destino. Llevaba unos años ya de ejercicio, era doctor en Derecho y había tenido becas en el extranjero por parte del Ministerio, algo que no era corriente por entonces. Era un juez eminentemente profesional y un jurista que intentó aplicar la ley. No era un personaje político, pero sí un juez atrapado en una situación política. Según la ley, cuando el delegado gubernativo, equivalente al gobierno civil, se iba de la ciudad, le sustituía la primera autoridad judicial. Esto le llevó a sin preparación, sin ser su oficio y sin tener los resortes de la experiencia en materia política, enfrentarse a situaciones extremas.
–¿Se le puede colocar ideológicamente en algún lado?
–Era un jurista que tenía que hacer cumplir la ley sin filiación política y que dictó sentencias tanto a favor de partidos de derecha como de izquierda. Si escarbamos, lo podríamos calificar como un liberal reformista, una persona de mente abierta, culta, al que le gustaba leer y que tenía experiencia en el extranjero, que había visto la experiencia republicana francesa en la Sorbona, pero sin filiación política determinada.
–¿Tener un perfil más público jugó en su contra?
–Indudablemente jugó en su contra, porque luego le acusaron los que se levantaron, particularmente el coronel Luis Soláns Labedán y el teniente coronel Juan Seguí. Ellos no entendieron a Polonio; lo vieron como un juez raro, un juez que pretendía cosas que otros no habían hecho, alguien que no estaba de su lado.
–¿Por qué la Segunda República no fue capaz de establecer una legalidad fuerte?
–La Segunda República fracasó, en mi opinión, porque no fue capaz de superar el frentismo violento y la negación del contrario. Cuando gobernó Azaña y los socialistas, negaron la condición de verdaderos republicanos a parte de la derecha. Es decir, hubo una incapacidad de integrar en una fórmula unitaria de alternancia de poder pacífico a las dos grandes corrientes republicanas. Ambas partes creían que a través de la violencia se podían resolver los problemas. Lo demuestra lo ocurrido en el 34, y no digamos en el 36.
–¿Por qué pensaban los militares que había que dar un golpe contra la Segunda República?
–Pues fundamentalmente porque consideraban que se estaba atacando a España, a sus valores, al Ejército, a la patria, a la religión... Los valores en los que ellos creían que debía organizarse una sociedad estaban continuamente vulnerados por, en particular el Gobierno que nació en febrero del 36. Se sentían legitimados a actuar porque consideraban que los valores básicos sobre los que se fundaba su vida habían sido traicionados. Así de claro. Se consideraban ofendidos con la política republicana. Esto es lo que les legitimaba y les daba fuerza en su interior.

–Se condena al juez a muerte por rebelión, cuando justamente intentó evitar la rebelión militar. ¿El proceso contra él tuvo alguna garantía legal?
–El derecho ante la fuerza desencadenada no tiene nada que hacer. El proceso contra él demuestra que se puede conseguir una apariencia jurídica cuando en sustancia se está cometiendo irregularidades para dictar una sentencia que estaba predeterminada desde el principio. En el juicio, a las presunciones y ciertas interpretaciones se les dio un alcance probatorio desmesurado, desproporcionado y sin fundamento real. Desde un principio, el juez estaba condenado a prisión perpetua, a reclusión perpetua y, después, en la apelación, a la muerte.
–Es un hombre que no se significó políticamente, ¿por qué tanto empeño en fusilarle a cualquier precio?
–No se entiende. Únicamente porque se le consideraba un símbolo o, dicho de otra manera, un chivo expiatorio para poner de manifiesto que los que se oponían al levantamiento, y particularmente si eran figuras significadas, corrían el riesgo de muerte. Es decir, era un símbolo en Melilla, una persona muy destacada con la que se quería dar ejemplo precisamente por la agravante de la significación social que tenía. Hay que tener en cuenta que era la única autoridad judicial en Melilla. Un integrante más de la tercera España al que la guerra le sorprendió en medio.
–Hay a quien le molesta el término de la tercera España.
–Hay muchos ejemplos de personajes singulares y este es uno de ellos, a mi juicio, pertenecientes a la tercera España, esa que se vio arrollada por la barbarie de un lado y de otro. En este caso le tocó sufrir la violencia de un lado, pero es que en otros sitios se dio la de los otros.
–¿Son necesarias las leyes de Memoria Histórica y Democrática para sacar del anonimato a estos personajes?
–No creo que sirva para ensalzar a estos personajes esta legislación de la Memoria Histórica. En cualquier caso, yo no he hecho una novela para ensalzar a un personaje, sino una obra de ficción que forma parte de una trilogía mía sobre la guerra y donde se describe la situación de Melilla los días antes del levantamiento y se da una explicación novelada, pero con base histórica, a por qué empezó el 17 de julio. Todos lo hemos oído: empezó en Melilla el 17 de julio, pero no se suele saber por qué y cómo...
–A la hora de construir los personajes hay mucha base documental en este caso, ¿pero cómo ha rellenado usted el resto?
–Me encontré con personajes de mucha fuerza y muy curiosos, como el teniente Fernando Arrabal, que murió fusilado, padre del autor de teatro que nació en Melilla. Para meterme en la cabeza de Polonio, leí su libro jurídico, el prólogo de Joaquín Garrigues y me fui formando una idea del personaje.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete